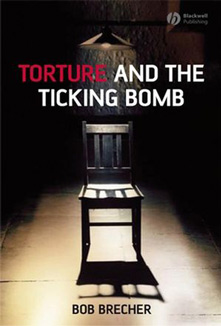
El 25 de enero de 2017, en la primera entrevista concedida a la cadena ABC News desde que asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump declaró: «we have to fight fire with fire» (tenemos que combatir el fuego con el fuego). La aserción vino precedida de una serie de cuestiones relacionadas con el waterboarding o ahogamiento simulado, una técnica de tortura desarrollada por la CIA en la etapa del presidente George W. Bush para obtener información de un detenido acusado de terrorismo. «He estado hablando con la gente en los niveles más altos de inteligencia y les he planteado la pregunta: ¿funciona de verdad la tortura?», dijo Trump. La rotundidad de su respuesta («sí, absolutamente») requiere que reflexionemos sobre un fenómeno que, en palabras de Jean Améry, deshace la confianza en el mundo de quien lo padece por cuanto en la tortura se realiza de la forma más precisa la autonegación total del ser humano. De ahí la necesidad de recuperar uno de los estudios más lúcidos sobre la tortura publicado hace ahora diez años: la Tortura y el escenario de la bomba de relojería del filósofo británico Bob Brecher.
«Supongamos que hay buenas razones para pensar que alguien ha puesto una bomba en un lugar público. Y supongamos además que hay buenas razones para pensar que va a explotar en dos horas aproximadamente y que va a matar y mutilar a decenas de personas, tal vez cientos. La pregunta es demasiado real. Por precisar todavía más la cuestión: imaginemos que la policía o los servicios secretos supieran que las bombas están a punto de estallar en alguna parte, en Bali, Madrid, Londres o Sharm-el-Sheikh en los ataques de 2004 y 2005, pero que nadie sabe dónde está la bomba ¾excepto una persona bajo custodia. Naturalmente no tiene intención de revelar dónde está. Tal vez la haya puesto él mismo; tal vez no. De cualquier manera, permanece en silencio. ¿Debe ser torturado con el fin de obligarle a revelar dónde está la bomba?». La pregunta ha sido planteada. La apertura de la pregunta lleva a Bob Brecher a explorar las distintas posibilidades que la pregunta abre.
El pensador británico comienza constatando dos hechos: de un lado, y tras las revelaciones que pusieron al descubierto las torturas en los centros de detención de Abu Ghraib y Guantánamo, parece incuestionable que en los estados democráticos occidentales la tortura se emplea sistemáticamente contraviniendo los acuerdos de Ginebra de 1949. De otro, que la tortura está siendo legitimada jurídica, normativa y moralmente por un grupo de académicos, intelectuales y juristas entre los que destaca el especialista norteamericano en derecho penal Alan Dershowitz. Los principales argumentos con los que Dershowitz trata de justificar el uso de la tortura pueden resumirse en dos puntos: a) hay casos extraordinarios en los que la tortura en un interrogatorio se considera como la menos mala de las opciones a pesar de ser reprobable en términos morales; b) partiendo de la evidencia de que la tortura se emplea de facto, es mejor no esgrimir el pretexto hipócrita que la niega y argumentar jurídicamente en qué casos estaría permitida. Para ello debe contarse según Dershowitz con una orden judicial extraordinaria que permita torturar a un sospechoso sin acabar con su vida.
Con claridad y rigor, Brecher intenta desmontar críticamente las hipótesis que tratan de justificar la tortura como medio de obtención de información en un interrogatorio y la propuesta jurídica que intenta legalizarla en determinadas circunstancias. Sostiene que, contra los argumentos de Dershowitz, pero también de Walzer o Nussbaum que, inspirados parcialmente en el utilitarismo de Bentham, pretenden justificar la tortura, sería suficiente con contraargumentar, desde Kant, que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio instrumental del que uno se sirve para lograr un objetivo cualquiera. Sin embargo, como entiende que aquellos que respaldan la tortura rechazan los postulados básicos desde los que se fundamenta la ética kantiana, defiende que debe ir más allá y combatir la legitimidad moral y legal de los partidarios de la tortura en su propio terreno.
La primera tarea que lleva a cabo es analítica: si el argumento de la bomba de relojería y, en general, los dilemas éticos ideados por académicos constituyen la clave de bóveda de la defensa de la tortura en los interrogatorios, hay que examinar uno por uno los elementos que conforman ese argumento. Ello le lleva a constatar tres deficiencias. En primer lugar, considera que cuando se observa detenidamente el escenario sobre el que se asienta el dilema de la bomba de relojería, resulta que su supuesta realidad es pura fantasía: si hay que desactivar la bomba urgentemente y, precisamente, esa urgencia es la que justifica la tortura, el dilema en ningún momento menciona el tiempo que el proceso jurídico requiere para activarse. Por otro lado, se deduce la aquiescencia de los jueces, y se elimina su capacidad deliberativa y su posible desacuerdo con la sentencia que podría incoar un procedimiento de ese tipo. En tercer lugar, se pasa por alto la heterogeneidad de respuestas de la persona interrogada, y se da por garantizado que en un breve lapso de tiempo se obtendrá el resultado deseado. ¿Y no es esto, se pregunta Brecher, pura ilusión? La persona que ha colocado una bomba, ¿confesará rápidamente dónde la ha escondido? ¿No cabe suponer que se resista, o que ofrezca pistas falsas, o que simplemente se niegue a contestar? Además, los apologistas de la tortura disimulan a menudo estos problemas escudándose en el concepto de ‘necesidad’: la tortura, sostienen, es necesaria para evitar una catástrofe mayor. Desde Aristóteles sabemos que necesario es aquello que no puede ser de otro modo. Por eso Brecher plantea la siguiente cuestión: ¿ciertamente la tortura es necesaria para evitar una catástrofe? ¿No sucede, más bien, que se justifica moralmente porque podría evitar una posible catástrofe? Parece que en este caso se confunde necesidad con probabilidad y, de nuevo, el argumento de la bomba de relojería queda desacreditado.
Brecher examina también las consecuencias que tendría la legalización de la tortura. Legalizar la tortura supone institucionalizarla, pero sólo aquellas prácticas que previamente cuentan con una gran aceptación social pueden institucionalizarse. ¿Es la tortura una práctica de este tipo, es decir, cuenta con la suficiente aceptación y respaldo social? La respuesta, más que despejar, plantea una serie de cuestiones de difícil solución. Desde la creación de un cuerpo de funcionarios que llevaran a cabo esa tarea tan concreta, hasta el impacto jurídico y social que tendría su legalización. De aceptarse la tortura, nos encontraríamos en una sociedad torturada en la que el castigo corporal o mental se habría convertido, antes que nada, en un deber moral. Por ello Brecher se pregunta si merecería la pena vivir en una sociedad así.
En el último capítulo del libro Brecher afirma que, lejos de poder aislarse, la tortura se define por su carácter sistemático y formal: no se trata de obtener información detallada en un caso particular, sino de quebrar la personalidad del acusado en el interrogatorio. Porque, en sintonía con las reflexiones de Vidal-Naquet, Améry, Žižek, Klein o Ignatieff, Brecher afirma que la tortura destroza a quien la sufre y aquellos que argumentan que no deja huellas ni daños perdurables reproducen una tesis que es fruto de la imaginación, no de la reflexión crítica. A través de la tortura se inflige deliberadamente dolor a un tercero para romper su voluntad: el ser humano torturado y quebrado por la violencia, que no puede esperar socorro alguno y que ha perdido el derecho de legítima defensa, es desustanciado y convertido en una masa corporal y absolutamente nada más. Esa suerte de despojo quitinoso en forma de cuerpo convierte a la sociedad que ha normalizado la tortura en algo monstruoso y grotesco.
Vivimos tiempos convulsos que requieren de argumentos claros con los que combatir a quienes configuran e imponen modelos económicos, políticos, éticos y jurídicos determinados, modelos que en muchas ocasiones están perfilados por una clara voluntad de poder y una visión parcial y cuestionable de la realidad. Ensayos como el de Bob Brecher no constituyen dogma alguno y, sin embargo, están cargados de razones con las que defenderse de los ataques de los gestores de lo real.
