Sección digital ![]() Otras reseñas
Otras reseñas
Agustín Domingo Moratalla, Ciudadanía activa y religión. Fuentes pre-políticas de la ética democrática
Ed. Encuentro, Madrid, 2011. 263 pág. ISBN 978-84-9920-071-2. 1ª Edición febrero 2011, 2ª Edición mayo 2011.
Víctor Páramo Valero | Universidad de Valencia
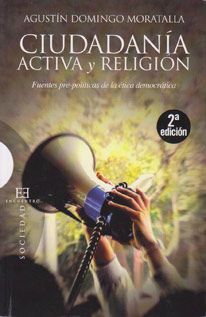 Todas las obras que el filósofo y profesor
español Agustín Domingo Moratalla ha publicado hasta la actualidad llevan el
sello del compromiso de hacer de la persona el centro de la reflexión
filosófica, ya sea en su dimensión íntima, cívica o existencial. Podemos
comprobar esto en su última obra, Ciudadanía
activa y religión. Fuentes pre-políticas de la ética democrática, en la que
busca ofrecer un análisis detallado de los desvaríos a los que conduce el
olvido de las fuentes morales y religiosas de lo político, incidiendo en la
aportación de la hermenéutica de Taylor, Habermas, Ricoeur o Gadamer -entre otros
muchos-, para mostrar de forma crítica las relaciones que existen entre
ciudadanía y religión (p. 10). Puesto que el germen que ha motivado la
redacción de la obra ha sido la necesidad de no perder el sentido en el ámbito
educativo y cívico, se incide en que la ciudadanía no puede conformarse
únicamente con que el Estado reconozca sus derechos y deberes, sino que debe,
además, responsabilizarse en la participación democrática (p. 106). En ello consiste
la ciudadanía activa (p. 30).
Todas las obras que el filósofo y profesor
español Agustín Domingo Moratalla ha publicado hasta la actualidad llevan el
sello del compromiso de hacer de la persona el centro de la reflexión
filosófica, ya sea en su dimensión íntima, cívica o existencial. Podemos
comprobar esto en su última obra, Ciudadanía
activa y religión. Fuentes pre-políticas de la ética democrática, en la que
busca ofrecer un análisis detallado de los desvaríos a los que conduce el
olvido de las fuentes morales y religiosas de lo político, incidiendo en la
aportación de la hermenéutica de Taylor, Habermas, Ricoeur o Gadamer -entre otros
muchos-, para mostrar de forma crítica las relaciones que existen entre
ciudadanía y religión (p. 10). Puesto que el germen que ha motivado la
redacción de la obra ha sido la necesidad de no perder el sentido en el ámbito
educativo y cívico, se incide en que la ciudadanía no puede conformarse
únicamente con que el Estado reconozca sus derechos y deberes, sino que debe,
además, responsabilizarse en la participación democrática (p. 106). En ello consiste
la ciudadanía activa (p. 30).
Para el profesor Domingo, el intraculturalismo como ética de la persona complementa la política de la ciudadanía (p. 26) Los derechos individuales y la vinculación a una comunidad hacen fraguar en el individuo lo que Touraine ha llamado la búsqueda de la subjetividad. Cada persona trata de dar sentido a su existencia mediante la diferenciación. Una democracia cuyos ciudadanos no gozan del florecimiento de esa dimensión moral y religiosa, “se vuelve difícil de gobernar e incluso inestable” (p. 29). Esto conduce a plantear no sólo modelos de Estado sino modelos de sociedad que lo nutran (p. 31), lo cual incrementaría los niveles de participación y fortalecería las redes sociales o el capital social desarrollándose así una ciudadanía corporativa (p. 33).
Los modelos de ciudadanía diferenciada son expresión de la voluntad de integración y búsqueda de identidad común que, a través de medidas de discriminación inversa, pretenden evitar la distinción fragmentadora (p. 35) como criterio de vida democrática. Los derechos de representación, autogobierno y multiculturalismo (p. 36) sirven de indicadores a partir de los cuales realizar evaluaciones de las diferencias que deban corregirse. En el caso de los derechos multiculturales, llevan con frecuencia al rechazo de políticas de reconocimiento debido a la conformación de lo que se ha denominado cultura nacional (p. 38), por contraposición al cosmopolitismo inter-cultural. Con ello se expresa que la validez de las prácticas culturales no son igualmente legítimas a la luz de una ética democrática. Se trata de que la ciudadanía multicultural no rechace la idea de que la convivencia democrática implica un reconocimiento recíproco (fundado en el reconocimiento mutuo), el cual sólo es posible al nivel de las prácticas narrativas “personales, sociales y culturales, esto es, allí donde hunden sus raíces y proyectan los valores” (p. 41).
Una ética narrativa, que bebe del personalismo comunitario de E. Mounier, promulga la articulación de Justicia y Felicidad en nuestra situación cultural (p. 50). La narratividad puede modular la educación para la ciudadanía, ya que permite que ésta entre en diálogo con las confesiones religiosas a través del compromiso junto a la regulación proporcionada por una ética perfeccionista que, en las sociedades liberales, puede darnos acceso a una autonomía teónoma (p. 52) o una civilización abierta a la trascendencia. La ética narrativa es una ética humanista, que libera a los ciudadanos de las cadenas que los perpetran como socios-en-la-ciudad (p. 55). Lo más significativo de todo ello en vistas a la aportación que pretende realizar A. Domingo es que existe una conexión entre los ideales de vida buena y la activación de la ciudadanía, como anticipamos al principio. La raíz de la necesidad de ver en la ciudadanía activa y en la religión una conexión que da fundamentos a los máximos morales se expresa en la construcción de una sociedad de personas.
Interpretar la situación actual como un momento de incertidumbre no es sino llamar a la puerta de los valores en un contexto secular (p. 66). La secularidad puede ser entendida como el quid de la teo-responsabilidad antropológica, económica, política y cultural (pp. 67-73). El cristianismo hoy está en condiciones de asumir tales compromisos. Un liberalismo comprensivo frente al liberalismo político -según la distinción rawlsiana- es el único que asume que las teorías de bien pueden tener origen en “las tradiciones religiosas” (p. 69). Es el momento de una ética de la interpretación, que constituye una nueva lectura pragmática del lenguaje y de la hermenéutica (p. 72), y que junto a la ética de la comunicación forma parte de una racionalidad dialógica donde las fuentes de sentido y expresión son entendidas no únicamente como reglas sociales sino sobre todo como “posibilidades de crecimiento que nos descubre la presencia del otro como encuentro y los caminos de la interioridad” (p. 73). Con todo ello, A. Domingo reclama el compromiso institucional en el contexto social-político actual de las prácticas religiosas, el cual puede ser complementado por medio del cambio del paradigma del análisis sociológico, la presencia eclesial de forma responsable en los debates culturales, la oferta de nuevos espacios e iniciativas que las beneficien o la optimización de la experiencia educativa eclesial (pp. 76-78).
La inserción de la religión en el ámbito público debe ligarse al dar razón (logon didonai) de lo sagrado con “credibilidad filosófica” (p. 147). En la Edad hermenéutica de la moral -en cuyo horizonte residen la razón práctica, la voluntad de verdad o la deliberación- acontece el acercamiento y traducción de lo sagrado a lo secular mediante experiencias y proyectos de cooperación (p. 135), lo cual puede apreciarse en los esfuerzos de Habermas, Taylor y Ricoeur, quienes muestran (desde contextos lingüísticos diferentes) la posibilidad de un diálogo entre fe y razón, alejándose del modo en que lo realiza Rorty con la narrativa democrática y la filosofía. No se pretende que la carga asimétrica que soporta la religión pase ahora a los mínimos de la ciudadanía sino que la modernidad deje de entenderse en términos seculares y pueda construirse una ética democrática. El planteamiento ético-cultural de Taylor va en esta dirección y le permite al autor hablar de una situación tan sólo eclipsada (p. 158), pues ni la post-modernidad ni la de-construcción se ajustan a lo que en Gadamer supone el nivel raciovital o íntegramente personal (p. 141) -el cual sí asume la realidad radical de la persona y su dimensión universal-. El des-centramiento y reconocimiento mutuo que exige el plano cognitivo representado por el diálogo hermenéutico se halla también en Buber, porque la edad hermenéutica es propia de una filosofía de la esperanza y no de la finitud de la existencia. Este es el modo que Ciudadanía activa y religión propone para entender lo sagrado en la esfera pública (p. 150).
Con la «pequeña ética» y la hospitalidad lingüística pensamos, siguiendo a Ricoeur, lo moral como un fenómeno “de apropiación y distanciamiento” (p. 171), de modo que en la hermenéutica del corazón del filósofo francés el reconocimiento que los aúna afronta el problema del pluralismo y la convicción a través del ágape como entrega incondicional mutua. Un “re-encantamiento post-crítico del mundo” (p. 180) responde al desafío de la búsqueda de la identidad que siempre han planteado las religiones, cuya base ahora entendemos en clave de deliberación moral. Los cimientos filosófico-críticos de la tolerancia post-liberal “como virtud cívico-política” (p. 189) dan un nuevo nutriente a la maltrecha democracia liberal, en la que la relación entre administraciones públicas y confesiones religiosas ha sido anulada por el laicismo. Aquel ciudadano que asume una mentalidad tolerante, propositiva y abierta en el contexto del pluralismo moral, encuentra que una tolerancia sin más no es suficiente sin el compromiso por la dignidad del otro (p. 192). Para A. Domingo, el diálogo social que conjetura la ética cívica de una sociedad madura hace frente al «resurgir de la intolerancia» en el plano personal, social o político desde un marco de intervención que supera el politeísmo axiológico para descender al plano de la “participación personal y comunitaria” (p. 206).
El «afrontamiento» es el rostro de la responsabilidad en la dimensión política del personalismo, donde la encarnación de valores a través del compromiso nos permite oponer la justicia a toda violencia. Así lo ha visto A. Domingo tanto en Ricoeur como en el antropólogo R. Girard. Al tender un puente entre el derecho y la cultura -objetivo primordial- de modo que ambos surjan en una justicia recíproca, descubrimos que el poder político ha utilizado «argumentos» religiosos para auto-sacralizarse en un gesto de “represión socio-religiosa” (p. 223). La historia de la moral ha expresado esto, según Girard, en dos sentidos cuya diferencia reside en el nacimiento del cristianismo. Afrontar filosóficamente la violencia a través de un enlace entre el mundo de las leyes y el de los símbolos adquiere un relieve ético en la fenomenología hermenéutica de Ricoeur, quien sugiere -a través del énfasis en las narraciones religiosas plurales y en la metaforicidad del hombre- una propuesta de convivencia que aunaría la ética de la convicción responsable y la recuperación del «sentido de lo bueno» (pp.228-31).
Una sociedad civil articulada puede hacer compatibles la laicidad positiva del Estado con una ética de la solidaridad de fuentes religiosas o laicas -idea central en la obra de A. Domingo-. Es la tolerancia la que permite fundar la vida democrática tanto en las religiones como en las “convicciones no religiosas” (p. 233), porque -esta es la clave- el sentido de la justicia no es estatal, sino social. De esta forma, un sentido ante la in-justicia que procede de «lo razonable» y no sólo de «lo racional» promueve, motiva y estimula en la capacitación para afrontar la violencia.
La pregunta por las fuentes de la ciudadanía activa goza siempre de criticismo cuando sabe que debe acudir en primer lugar al papel que juegan las tradiciones en la composición de comunidades vivas. De ahí que esta ciudadanía sea, según la propuesta de A. Domingo, una rearticulación de las relaciones sociales que en tales comunidades se mantienen (p. 105). Las preconcepciones, fuentes, horizontes, prejuicios, forman parte de una concepción concreta de la ciudadanía, y es la filosofía -si quiere darse un carácter crítico al ejercicio de las virtudes cívicas- la encargada de articular y vincular esas instancias con las exigencias de activación del ciudadano. La reflexión sobre las fuentes -y de ahí su significación- es lo que legitima “la persistencia de las tradiciones religiosas en los programas de ciudadanía” (p. 107) y, a su vez, exige una concepción hermenéutica de la racionalidad (p. 108), la cual Taylor -en el caso del yo- y Habermas -en el caso de la comunicación social- han explotado. Asumiendo, con Kant, que también la verdad tienen una dimensión práctica, cabe debatir, en el contexto de una democracia liberal, sobre la tolerancia activa y la riqueza de la vida cultural. A. Domingo ha mostrado que hay, a través de la dimensión filosófica, una legitimación creíble, plausible y aplicable de las fuentes (plurales) morales y religiosas en el debate sobre la ciudadanía.