Me refiero, naturalmente, al volcán que estas últimas semanas está abrumando a los habitantes de la isla de La Palma, sumiendo en ruina y desolación a buena parte de ellos. Y, con todo, la espectacular erupción no deja de tener una rara belleza. Tanto que se están organizando visitas relámpago de ida y vuelta en el día para que turistas que están en otras de las Islas Canarias puedan disfrutar de semejante espectáculo. Nada tiene de extraño y, de hecho, eso ya lo anticipó poco después de iniciarse la erupción la ministra de Industria, Comercio y Turismo en unas declaraciones desafortunadas por inoportunas. Se dijo entonces que cómo se podía calificar de «espectáculo maravilloso» a un hecho que estaba destruyendo la hacienda de tantos palmeros. El caso es que hay un calificativo especialmente pensado para este tipo de situaciones: «sublime». Lo sublime es una categoría estética analizada por el filósofo Immanuel Kant (1724-1804) en su Crítica del juicio (1790). «Lo sublime es aquello ―escribió Kant―, en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña; es lo que, sólo porque se puede pensar, demuestra una facultad de espíritu que supera toda medida de los sentidos. El sentimiento de lo sublime es un sentimiento de dolor y, al mismo tiempo, un placer despertado, una conmoción, un movimiento alternativo, rápido, de atracción y repulsión de un mismo objeto». Así, el volcán de La Palma es, sin duda, sublime: nos atrae su esplendorosa belleza y a la vez nos aterra su capacidad para destrozar.

Lo interesante del caso es que, según yo lo veo, Kant destiló esta categoría estética de lo sublime a partir de los manejos que los matemáticos de finales del XVII y la primera mitad del XVIII venían haciendo con el infinito. En especial, de las maravillas que con las cantidades infinitamente grandes y pequeñas logró Leonhard Euler, por ejemplo, en su obra maestra Introductio in Analysin Infinitorum. «Difícilmente podemos encontrar otra obra en la historia de las matemáticas que produzca en el lector una impresión tan fuerte de la genialidad de su autor como produce la Introductio», escribió E. W. Hobson. Y, posiblemente, cualquiera que haya leído el libro de Euler (hay edición castellana: véase [2] en las referencias) coincidirá plenamente con lo que dice Hobson. Ahora bien, esa impresión de la genialidad de Euler se produce porque la Introductio tiene una enorme capacidad de emocionar; es, sin duda, un texto que deja huella, porque la genialidad que muestra Euler en ese libro se traduce en un texto cargado de belleza, y por eso deja huella indeleble en quienes lo leen.
La manera como Euler maneja los infinitos en la Introductio es puramente intuitiva. Y ahí, precisamente, radica la genialidad a la que hace referencia la cita de Hobson. Los infinitos son entidades peligrosas que gozan de propiedades extrañas; su manejo, si no se hace con la debida prudencia, puede tener consecuencias desastrosas. Para los griegos el infinito fue una especie de bestia temible, pongamos un minotauro gigantesco del que había que huir. En cambio, Euler no huyó; al contrario, se acercó al monstruo, le acarició el lomo y le unció un yugo que le permitió hacer fértil un campo antes estéril. Es admirable la docilidad que el infinito muestra en los manejos de Euler. Una docilidad que, dada la idiosincrasia del concepto, llega a conmocionar, a escalofriar. Y en esa conmoción, en ese escalofrío está, precisamente, el logro estético. De esa opinión era Voltaire: «Para el gusto no basta ver o conocer la belleza de una obra: hay que sentirla, ser afectado por ella». También el filósofo alemán Theodore Adorno aseguraba que el logro estético de un objeto reside precisamente en su capacidad de conmocionar, de producir algún tipo de escalofrío. Y esta idea aparece en las célebres conferencias que, para la gente de la calle, impartió Serge Lang en el Palais de la Decouverte de París a principios de los 80 del siglo XX bajo el título La belleza de hacer matemáticas; allí Lang se refería a «ese escalofrío en la columna vertebral» que los más hermosos razonamientos matemáticos producen.
Una breve descripción de la personalidad de estos infinitos, tal y como quedan reflejados en el libro de Euler, podría ser la siguiente. Una cantidad infinitesimal es una cantidad infinitamente pequeña, pero sin llegar a ser cero. El ser diferente de cero le permitía aparecer como denominador en cocientes, y al ser infinitamente pequeña se podía tomar como cero cuando interesaba simplificar las expresiones. Por su parte, una cantidad infinitamente grande queda invariante cuando se le agrega un número normal, lo que quiere decir que si \(N\) es uno de estos números infinitamente grandes, entonces nos encontramos con la inquietante igualdad \(N+1=N\). De igual forma, un número infinitamente pequeño \(\omega\) es un número que no es el 0, pero que por más que lo repitamos será incapaz de superar al 1, al 1/2, o a cualquier otro número positivo que imaginemos. Para alcanzar el 1 con un número infinitamente pequeño \(\omega\) hace falta poner en funcionamiento un número infinitamente grande N de manera que entonces sí \(N\times \omega=1\).

Kant fue de la generación posterior a Euler, y nació y vivió prácticamente toda su vida en Königsberg ―capital entonces de Prusia oriental pero que hoy se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia―. Königsberg es una de las ciudades eulerianas, junto con Basilea donde nació, y San Petersburgo y Berlín donde ejerció como matemático en las correspondientes academias de ciencias. Euler no residió en Königsberg, pero sí resolvió el célebre problema de sus siete puentes. En el siglo XVIII había en la ciudad siete puentes que unían las orillas con dos islas del río Pregel, y la gente se preguntaba si era o no posible recorrerlos todos sin pasar dos veces por el mismo puente. Euler, con un razonamiento tan sencillo como imaginativo que luego dio origen a la teoría de grafos, mostró que ese recorrido era imposible.
Como decía antes, teniendo en cuenta la descripción que hace Kant de lo sublime, no es exagerado decir que la inspiración para definir ese concepto estético bien la pudo encontrar Kant en los razonamientos de Euler con las cantidades infinitesimales ―podrían ser los de Euler o los de cualquier otro matemático del siglo XVIII; lo que pasa es que Euler fue quien, con diferencia, expuso mejor la fuerza de los infinitos―.
Y es que ese «en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña», o ese «supera toda medida de los sentidos», que usa Kant en su definición de lo sublime, no es sino una trascripción retórica de la inquietante fórmula \(N+1=N\), que describe la propiedad de una cantidad infinitamente grande, y que Euler usó una y otra vez en la Introductio. Y ese «sentimiento de dolor» no es sino el que produce en nuestro corazón de matemáticos ver escrito que \(N+1=N\), o ver en el denominador de una división una cantidad que dos renglones después desaparece por ser cero. Pero, por otro lado, «el placer despertado» kantiano describe a la perfección lo que uno siente ante las maravillas que Euler logró obtener con esas atormentadoras propiedades de los infinitos. Todo lo cual hace que leyendo los manejos de Euler en la Introductio no dejemos de sentir «una conmoción un movimiento alternativo, rápido, de atracción y repulsión» hacia esos objetos mágicos que protagonizan su libro: los infinitos.
Así que no es exagerado aplicarle a la Introductio el calificativo de texto sublime: posiblemente la mejor obra de la historia para descubrir lo que significa la genialidad creativa en matemáticas, y una de las más apropiadas para sentir la conmoción que genera su singular belleza.
Referencias:
[1] Antonio J. Durán, La poesía de los números, RBA, Barcelona, 2010.
[2] Leonhard Euler,, edición facsimilar y crítica con traducción al castellano de J.L. Arantegui y notas de Antonio J. Durán, Real Sociedad Matemática Española y SAEM Thales, Sevilla, 2000.
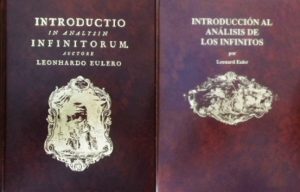

Dejar una contestacion